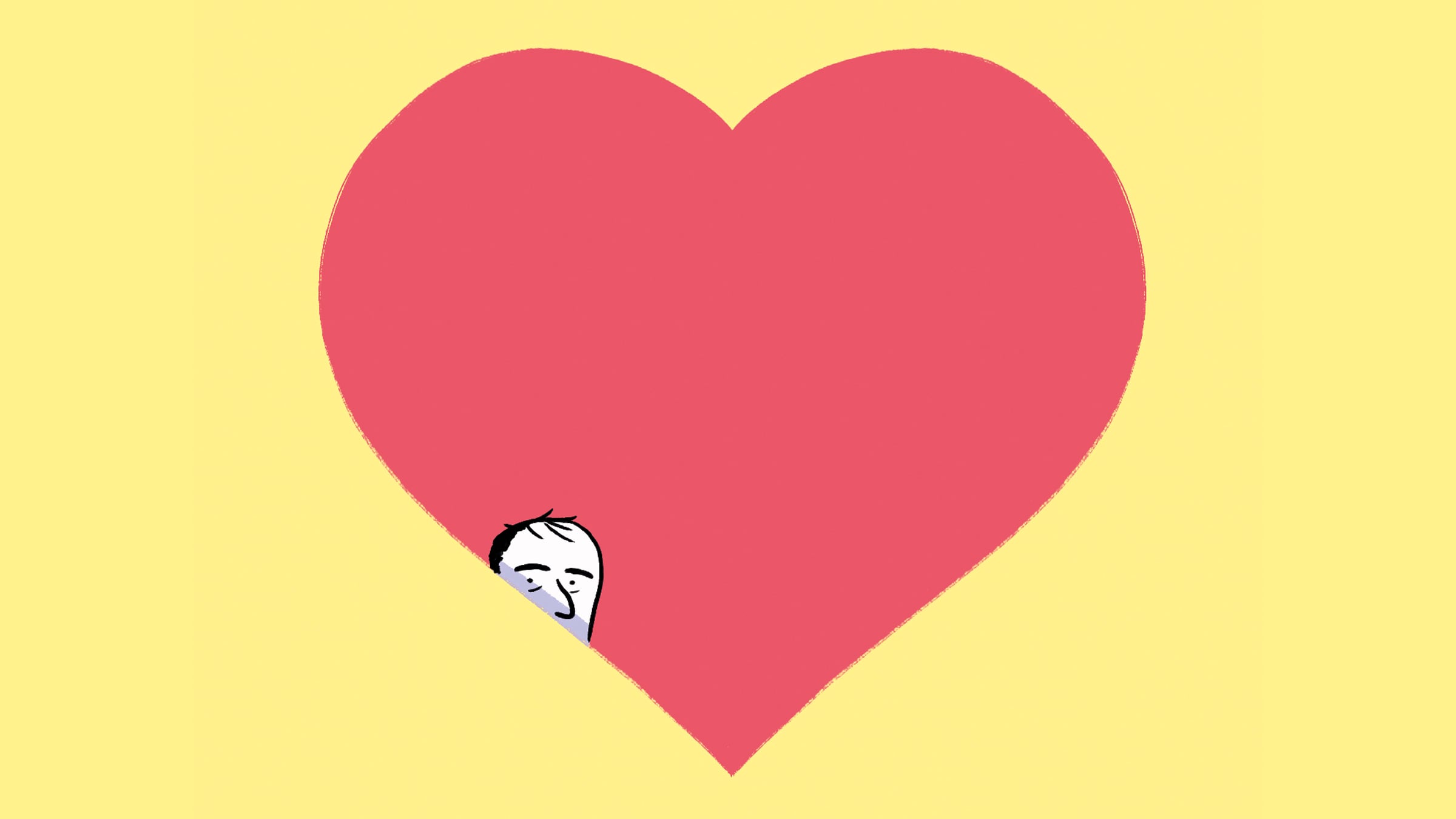
No ocurrió hace mucho tiempo, ni en un país lejano. Tampoco es el único caso. Habrá quien piense que fue por cobardía; quien conspirará con motivos inconfesables que se le ocultan en el relato, pero el protagonista de esta historia es un hombre corriente que en un solo día demostró más coraje del que tuvieron en toda su vida tantos fanfarrones a los que quizá envidió. Fue cuando, con 57 años cumplidos, acudió a un programa de televisión para contar que no sabía besar con lengua; que nunca lo había hecho; que las únicas mujeres a las que había tenido cerca eran su madre y su hermana; que a la edad en la que otros ya han celebrado sus bodas de plata o, recién divorciados, se compran una moto y preguntan a chicas de la edad de sus hijas si van mucho por allí, él era virgen. José Antonio Barreda nació en una pedanía de menos de 100 habitantes, La Nava (Benquerencia de la Serena, Badajoz). A los 13 empezó a recoger aceituna. Los primeros en irse, a los 17, fueron sus amigos, los mismos que, en la adolescencia, le habían animado a olvidarse de sus complejos —tiene una minusvalía por una malformación en un pie— y acercarse a la chica que le gustaba. Se fueron a trabajar fuera, vaciando, aún más, aquel rincón de la España vaciada, y en el pueblo desaparecieron las personas de su edad. Con 19 tenía unas ganas locas de hacer la mili porque él veía, en la obligación, una oportunidad: la de salir de casa y conocer a gente nueva. “Pero me tiraron para atrás en el reconocimiento médico…”. Con 30, perdió a su hermana, solo tres años mayor que él, en un accidente de tráfico, y sus padres fueron apagándose poco a poco, “como una vela”. Primero murió él; luego ella. En cinco años, José Antonio se quedó totalmente solo. Para entonces ya se había acostumbrado a que su vida fuera ir de casa al trabajo y del trabajo a casa. El amor era un misterio, algo lejano que pasaba en la tele, en los libros… Muchos libros. “Sobre todo de intriga”, que era el antídoto para matar la angustia de los días intercambiables. Cuidar a sus padres y saber que le cuidaban; que, de vez en cuando, le animaran a salir y echarse novia; que le dieran los buenos días o supieran que ese domingo estrenaba camisa había llegado a ser algo muy parecido a lo suficiente, pero cuando ellos murieron todo cambió. Durante 20 años, José Antonio pasó semanas enteras sin hablar con nadie. Solo salía del pueblo para ver a sus sobrinos en Badajoz o para ir al médico. En 2018, estuvo un mes ingresado en el hospital, tratándose su dolencia en el pie, cama con cama con la vida que había podido tener: “Mi compañero de habitación estaba casado y su mujer iba a verlo todos los días…”. Cuando le dieron el alta y volvió en casa, no había nadie. “Se me cayó el mundo encima, y se me quitaron las ganas de comer, de dormir…”. Hoy cree que tenía depresión, pero nunca fue a un psicólogo para que lo ayudara. “Estaba yo solo con mi cabeza. De día y de noche. Si no hubiera llamado al programa”, cuenta, “hoy, probablemente, no estaría aquí”. José Antonio se refiere a La Tarde, aquí y ahora, de Canal Sur, donde los presentadores Juan y Medio y Eva Ruiz hacen de Celestinas modernas con su audiencia. Estaba tirado en casa, viendo la tele, lo vio y pensó que era su última oportunidad. “Cuánto me alegro de haber cogido el teléfono ese día…”. Al principio le dijeron que había “lista de espera” y que la visita al plató podría demorarse hasta medio año, pero un mes después le llamaron. Cuando fueron a buscarlo en coche ya se había tomado “cuatro o cinco tilas”, muerto de nervios. Dice que se sentía un “pozo vacío, sin habilidades”, y que, por la falta de costumbre, le costaba expresarse… “Ese día hablé con más mujeres que en toda mi vida, las del equipo del programa”. Con las precisas dosis de respeto y humor con las que Juan y Medio formula las preguntas a sus invitados, José Antonio logró contar su historia. Incluso relató que algunos compañeros le habían animado a acudir con ellos a un prostíbulo para resolver lo suyo. Él nunca quiso ir. “Eso no es para mí…”. Su sobrina llamó durante el programa para explicar que su tío no había tenido vida y que le encantaría que encontrara a una mujer buena que le enseñara a eso, a vivir. En las semanas siguientes, le facilitaron una larga lista de números de teléfono. Una de las que llamó para interesarse por él, Ana María Rodríguez, es hoy su esposa. Pasaron un mes contándose, por teléfono, cómo habían sido sus vidas. “A mí, aquello, escuchar su voz, interesándose por mí, me parecía lo más bonito del mundo…”. Por fin, quedaron para verse en persona en casa de él. José Antonio temía que ella notara su falta de experiencia, pero no quiso preguntar a nadie, prefería que todo saliera de sí mismo, sobre la marcha. “Le di un beso, el primer beso de mi vida. Qué barbaridad…”. Todo era nuevo, los besos, las caricias… “Yo solo quería que ella supiese lo importante que era para mí…”. Ana María, que entonces tenía 49 años, llamó al programa porque José Antonio le pareció, sobre todo, “un hombre bueno”. Estaba divorciada, sus hijos ya eran mayores y llevaba tiempo sin pareja. En La Nava encontró respeto y ternura. “Nada que ver con lo que yo había vivido…”. Cuenta que tuvo que enseñarle muchas cosas porque él no sabía nada de una relación de pareja. A cambio, encontró a alguien que no conocía el cinismo; que no había aprendido ninguno de los vicios que suelen asaltar en la madurez, como esa amargura del que, convencido de que merecía más, descarga su frustración en los que tiene más cerca. Hoy le dice, muy a menudo: “Ojalá te hubiera conocido en mi juventud”. Para no perder más tiempo, se casaron a los tres meses y llevan siete años juntos. De la boda no hay imágenes. Dos funcionarios hicieron de testigos. “Después, nos fuimos a tomar un café y para casa, pero juntos, más felices que nadie”, recuerda él. Dice que ahora, desde que sabe que alguien que no es de su sangre lo quiere y lo admira, es un hombre distinto. Habla mucho y casi todas las frases terminan con un chiste sobre sí mismo. Los complejos, todos aquellos miedos que habían engordado con el silencio, desaparecieron en cuanto pudo compartirlos. Sí tienen enmarcada la foto de cuando Ana María lo llevó a ver el mar por primera vez. Descalzarse en público era una de tantas cosas a las que José Antonio no se había atrevido. En aquel programa de Canal Sur había coincidido con una mujer que llevaba más de dos décadas sola y con un anciano viudo después de 65 años de matrimonio. El presentador, Juan y Medio, guarda las historias de las casi 20.000 personas que han pasado por ese sofá como una lección de vida, un recordatorio permanente del absurdo de dar determinadas cosas por sentado. Habla de los que se casaron solo para poder salir de su casa —“y a veces salía bien y otras, mal”—. De una generación sin coach ni psicólogos que ha tenido que carraspear muchas veces porque no les salía la voz después de días enteros sin hablar con nadie. De cómo, a veces, quien les llama es la chica del supermercado que lleva dos décadas viendo a un abuelo o abuela comprar siempre lo mismo. De “gente currante, muy currante, que en su vida ha ido a un hotel o a un restaurante y que el día que muere su padre, después del funeral, va a echar comida al ganado”. De hombres y mujeres a los que les cuesta relacionarse, que tienen miedo al rechazo, que no sueñan con un crucero, sino con comerse la magdalena del desayuno con alguien, y que un día, “cuando todo el planeta funciona con la presunción sexual vana”, confiesan, más valientes que nadie, que no saben besar con lengua porque nadie les ha enseñado. Natalia Junquera es periodista de EL PAÍS y escritora.
Cada día en agosto, EL PAÍS publica historias de ‘Amores de Verano’.

El hombre que no sabía besar | Estilo de vida
Shares: